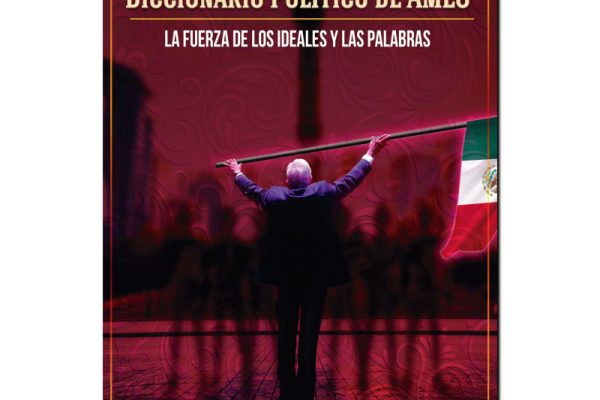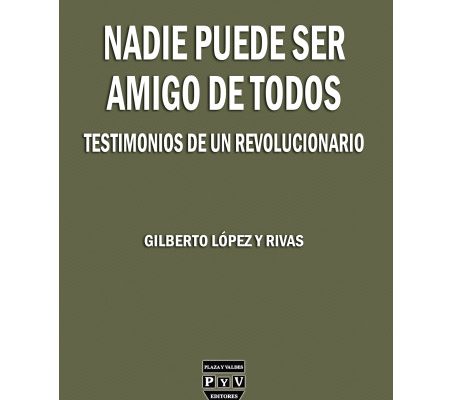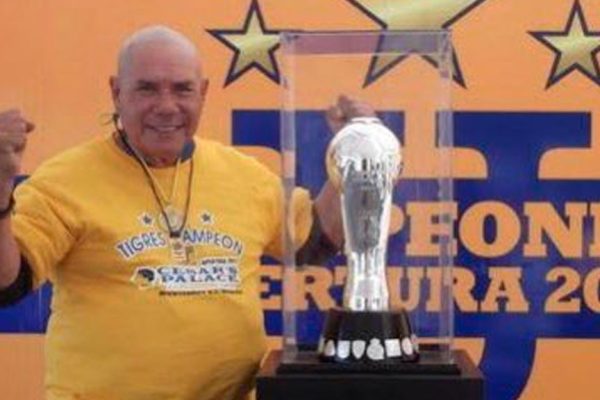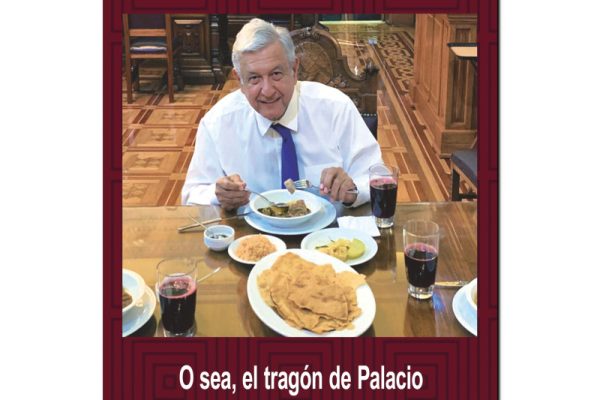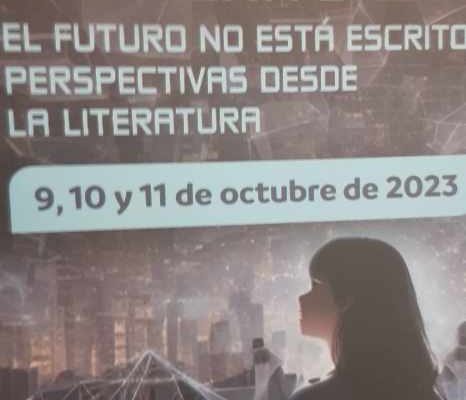Ya no podía más. Se desvanecía en la atmósfera de tedio propia de ésta terrible ciudad. No obstante, su desvanecimiento era rebeldía; una resistencia vital, como si no estuviera al corriente de las circunstancias físicas y fuera a derribar su escritorio para precipitarse sobre los libros. Tenía que estar ahí, porque seguramente no deseaba otra cosa, pero también porque era un símbolo y tenía un peso emblemático insoslayable. Y allí sigue.
Dicen sus hijos que fue hace más de 30 años –quizá 40- que abrió la librería. Yo recuerdo una tarde del año 2000, debió ser en verano (no puedo imaginar el invierno como contexto de ése lugar), cuando tropecé felizmente con Madame Bovary. Después de leer unos ensayos de la novelista Natalie Sarraute, en los que no paraba de hablar de Flaubert, tuve una necesidad imperiosa de leerlo. La ciudad, por supuesto, estaba muy lejos de lo que es ahora, librescamente hablando: no habían llegado Gandhi ni Porrúa. Y aunque había opciones, el panorama era no sólo plano y gris, sino provinciano (más que ahora). Por fortuna siempre ha habido locos, vagos y holgazanes en los cafetines morelenses; en el Sanborns, un loco me dio el consejo: “lánzate a la Cerda”. Fue una revelación, quizá más por la pobre experiencia personal que por el lugar mismo; y sin embargo, el tono domestico del aposento, su espacio impregnado del olor a páginas carcomidas y llenas de hongos y la relajada sensación de informalidad que lo volvía más cercano, abrazaba al instante, disponiendo el alma para un búsqueda esperanzada y ansiosa.
¿Cómo sería la librería antes, el rostro del señor Cerda; cómo la ciudad y su dinámica libresca? Hasta ahora no me había preguntado eso: en la cotidianidad uno da por sentado que las cosas siempre han estado y estarán ahí; un tiempo presente que eclipsa la pregunta por el origen y su posible ocaso. Así ocurre a veces; me ocurre a mí. Sólo puedo hablar de una sucesión de imágenes como la de un film, pero lineal. Puedo recordar su vivacidad -detrás del escritorio- para corroborar un título y decir: es tanto; la agilidad de la mirada, para revisar sin moverse de su sillón, las pilas de tomos de una enciclopedia traída con mucha fatiga por una familia (seguramente perteneció al padre fallecido) y decir “no, esa ya la tengo”, o “le puedo dar tanto”, o terminar despachando con un “gracias, pero desde que llegó el internet ya casi nadie checa enciclopedias”. Así mismo, tenía un conocimiento intuitivo de la literatura: lejos del vendedor sin más (que vende libros lo mismo que vendería celulares) o del vendedor culto (quizá estudiante de letras, quizá escritor frustrado) podía verse en su expresión cómo sopesaba título, autor, edición, y luego disparaba precio.
A veces le añadía un comentario irónico, relacionaba autores con títulos o mostraba su extrañeza frente a un autor desconocido. Su intuición le daba para matizar circunstancias: por fortuna nunca me despreció libros, salvo una vez que ante uno de gran formato dijo sonriendo: “está muy bonito tu libro, pero no”… Cualquier otro lo hubiera aceptado (lo sé de sobra), y sí, por una bicoca, pero él no (quiero pensar que optó por no asaltarme). Incluso, tuve la experiencia de realizar algo que ya es menos común: el intercambio. Acaso
entre libreros o en esos eventos-tianguis de libros sea natural, pero que un librero acepte cambiar un libro que bien podría vender por otro que no es un boom comercial, sería hoy tomado por una locura. Así obtuve nouveau romans dificilísimos de encontrar, y otras joyas que no se volvieron a editar.
Poco a poco la librería modificó su interior, suprimió secciones y abrió un cuarto contiguo con salida a la calle y que era todo novela (de tener sólo una puerta, pasó a tener tres entradas a espacios distintos; la principal por Washington y las otras dos por Guerrero). Sobre ella también operó el paso de los tiempo modernos (pdf´s, libros electrónicos o la extinción paulatina del lector literario, por mencionar algunas), así pues, vi hacerse viejos hasta la muerte muchos libros que de costar 50 terminaron en 5 pesos sobre las ventanas, anudados con ligas para no terminar de deshojarse. Una nueva competencia tenía que explotarse para la sobrevivencia del histórico lugar: la encuadernación de tesis, la reparación o empastado de libros; no es que recién la descubrieran, sino que la familia incrementó sus fichas por ésa opción, que generosamente sostiene lo que ya parece un oficio del siglo pasado.
Y al mismo (oh paradoja), por Washington y Guerrero se abrieron más librearías, hasta llegar a Modesto Arreola, lo que vuelve ésa zona un destino feliz, pues además de librerías de segunda mano esas calles están pobladas de florerías y cantinas. Retazos de imágenes y formas de convivencia que cada vez fenecen con mayor celeridad (las flores como bien poético se petrifican, los libros se marchitan frente al mundillo virtual-viral y las cantinas viejas ceden al paso de los insípidos “antros”); además, caminar ciertas cuadras de esas calles -como Modesto, por ejemplo- procuran estampas virginales que felizmente aún no han sido tocadas por Gobierno alguno.
Hago un recuerdo de lo anterior porque me resulta imposible separar, el desarrollo de la librería Cerda del contexto citadino: esa librería es un bien de la ciudad que la justifica como tal, alejándola en la medida de lo posible del “rancho”, dándole ése color local diverso y disperso que necesita el rostro de una ciudad para apreciarse más o menos civilizada. La librería Cerda es un “correría”, “andanza” y experiencia fundamental de muchos lectores; es también una práctica fundacional: consciente o no, Vitaliano Cerda dio el empujón a generaciones de bibliófagos que habrían de husmear con voracidad ratonil, aquí o allá, la posibilidad de un hallazgo.
Tiene sus detractores, con razón o sin razón. Lo cierto es que el hombre pertenece ya a la Historia de la ciudad, con toda la significación que constatan ríos de lectores nutridos de sus estantes. Lo sabe él, que sigue atisbando con su mirada sorprendida e irónica, desde la urna en que han depositado sus cenizas, y donde continúa la resistencia a despedirse de sus libros, quienes lo rodean con el sopor persistente de tantos años.