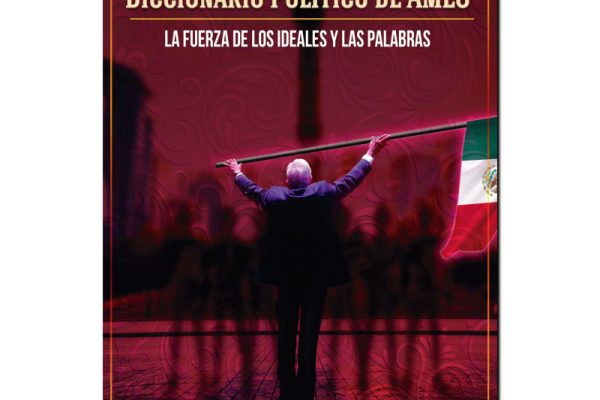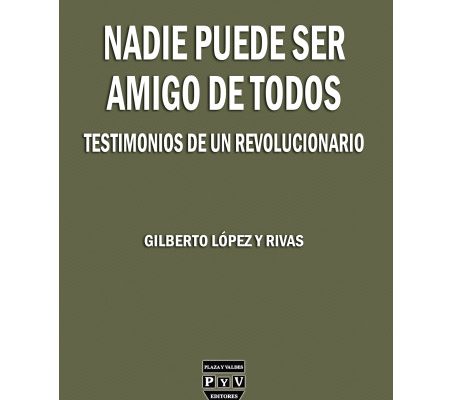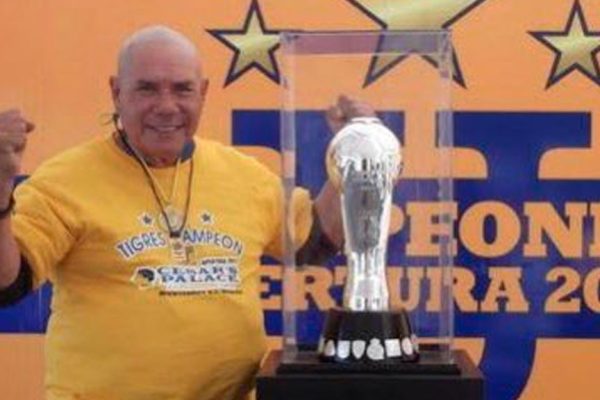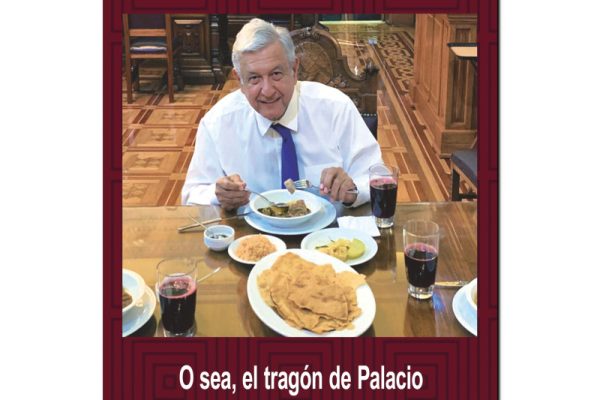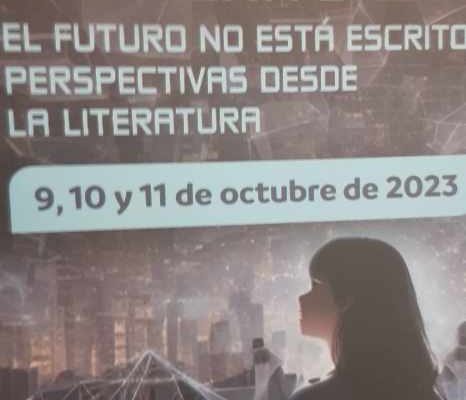POR ANDRES VELA
El propio Michelangelo Antonioni da la pauta para comprenderlo: “La experiencia más importante que contribuyó a hacer de mí el cineasta que soy –bueno o malo, es algo que no me toca a mí decirlo– es el ambiente burgués en que he crecido; vale decir el ambiente burgués, porque soy hijo de burgueses, y educado en ese mundo.” Antonioni rompe con el neorrealismo: no le interesan los factores exteriores, en realidad, “me importan los sentimientos”, dice. Aquí lo fortuito de su condición burguesa: ese privilegio –digamos– de una vida interior. Contrario al conflicto del personaje que ha perdido su bicicleta y es importante porque de ella depende su trabajo, a Antonioni le interesará más saber si es tímido, si tiene insatisfacciones, frustraciones, o padece alguna patología, lo que ocurre en su interior.
Una cinta engloba el mundo presentado en la primera etapa de Antonioni: Las amigas (1955), basada en un relato de Pavese llamado “Entre mujeres solas”. A partir de esa película, la mujer se vuelve el terreno propicio para explorar eso que él llamó “la enfermedad de los sentimientos”. Así llegan las tomas largas siguiendo a una mujer solitaria que camina sin rumbo, y sin más comentario que su propia expresión. Planos-secuencia que describen –como los mejores logros de la novela moderna– otro tiempo, interior, moroso e impreciso que es el de los pensamientos, de la conciencia.
El estilo de Antonioni se desarrolla y genera una obra especialmente intimista. En la trilogía que conforman La aventura (1960), La noche (1961) y El eclipse (1962), ese desarrollo prácticamente constituye un discurso, una dialéctica de los sentimientos, que bajo un sistema de escenas plagadas de silencios hace derivar en su tesis principal: la crisis del hombre moderno y sus valores. Esa crisis, esa vacuidad, se refleja mejor en el ser que –según Antonioni– la entiende mejor y, por tanto, la sufre de manera más profunda: la mujer.
En esa búsqueda tan personal, claro, su obra es irregular. Preferiríamos que nunca hubiese rodado ciertas cintas que parecen un remedio contra el insomnio. Tal es el caso de El desierto rojo (1964), cuya protagonista, Giuliana, padece un conflicto que nunca logra tener fuerza ni solidez. Presa de una neurosis de la cual no tenemos más pista que espasmos y miradas desesperadas, dicho conflicto parece inexistente, incluso inverosímil. Sin embargo, aquí acota Antonioni: “esta vez no se trata de una película sobre sentimientos”.
En El desierto rojo el personaje ya no es una mujer, es el color. Pero la plasticidad también representa cierta visión anticapitalista. Por ejemplo: el contexto de esta cinta es una zona industrial, que explica la neurosis de su personaje en tanto que la exacerba. No obstante, ese complejo industrial guarda una estética especial que embelesa al autor: “mi intención era traducir la poesía de ese mundo en el que, incluso las fábricas, pueden ser bellas”. Cuando otro gran director, Jean-Luc Godard, le hace notar la preponderancia del uso del color sobre el diálogo, como un discurso, Antonioni explica: “lo más importante aquí es el color, todo el drama está condicionado por ese entorno, lo vuelve un drama vivo”. Godard lo cuestiona: “¿El drama ha dejado de ser psicológico para volverse plástico?” “¡Es lo mismo!”, responde.
Esta, su primera película en color, significa una ruptura con su filmografía anterior. Con el color inicia un camino que será mucho más rico en matices, aciertos y desaciertos. Es ambicioso, pero no siempre con éxito. Blow Up (1966) se vuelve un clásico, ¿pero quién se acuerda de El reportero (1974), de El misterio de Oberwald (1980)? Si hay uno de estos filmes que merece ser rescatado, ese es Zabriskie Point: un salto en su estilo, antes tan parsimonioso, como de un transcurrir estático, para derivar en este vértigo propio de la mejor road movie. Antonioni alterna imágenes delirantes y secuencias poéticas, armonizando con la banda sonora de Pink Floyd y Jerry García.
La película fue rodada en California, y este choque con Estados Unidos fue fructífero para él, pues lejos de tomar una postura francamente antiyanqui, antiHollywood, prefiere que el país se desborde sobre él y lo rebase, con todas sus contradicciones y desproporciones. Antonioni tiene una experiencia viva de Estados Unidos, recorre el país y quiere verlo todo, pero no como un turista: “Si hay riots [revueltas de negros], iré con la cámara filmar eso. Luego demolerán un barrio entero en Los Ángeles, para hacer otro. También lo rodaré.” Así explica al país en unos cuantos trazos: la rutina, la burocracia, la máquina, el individualismo, el despilfarro, la moral ingenua y la necesidad de rompimiento.
No desprecia la electrónica ni la ciencia ficción; ve en ellas simples herramientas o alternativas, y ve con desdén a aquellos que rechazan los adelantos de la tecnología. Pero su postura nunca deja de ser distancia crítica o, mejor dicho, no hay superchería que lo deslumbre. Al hablar de Star Wars, por ejemplo, no hace pedazos la película, pero lamenta que, cada vez más, haya en las salas un cine “hecho para niños, y se olviden de los adultos”. En otra ocasión, al referirse a E. T., comenta: “es una película inteligente, lo malo es que presenta sentimientos decimonónicos. Fue muy inteligente por parte de Spielberg darle corazón al monstruito”.
Sobre su contribución al cine moderno, alguna vez escribió: “Son los críticos quienes lo han de decir. Y ni siquiera los críticos de hoy, sino los de mañana, siempre que el cine siga siendo una forma de arte y que mis películas resistan a la usura del tiempo.”
Antonioni falleció justo el mismo día que otro gran artista, Ingmar Bergman, el 30 de julio de 2007. A cinco años de su muerte su obra está ahí, para ser discutida y gozada. En esa búsqueda de un lenguaje propio puso los cimientos de muchos registros que ha alcanzado el lenguaje cinematográfico como expresión artística. No hay que olvidarlo, el cine es arte, ahí está su origen. Y la obra de Antonioni es, no cabe duda, una de las más bellas formas de arte.